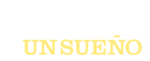CON LUZ, AUNQUE LLUEVA

Ninguna mala noticia ni ningún mal talante pudieron con los parisienses.
• ROXANE CRAMER. PARÍS
Desde la ciudad de la luz, aunque llueva, todo se ve con una relativa claridad.
En la Nuit Blanche (noche blanca) –invento parisiense, por cierto- se vieron familias enteras, grupos de amigos y mucho turista que se unió a esta celebración cultural, inundándola este año con mucha algarabía y buen humor.
Que ya tiene su mérito porque con la que está cayendo en Europa, y como no, en el resto de un mundo globalizado en el que se acaba contagiando todo por simpatía, bueno, todo, todo, no…
Eso ya les habría gustado a unos cuantos millones de personas (van a más) que viven y han vivido siempre bajo el umbral de la pobreza, y que en una de las pocas épocas de bonanza – parecía que se iba a regar el mundo con dinero-, nadie ha compartido con ellos su riqueza.
Vamos, que no solo no se han hecho ricos sino que, gracias a ese excelente momento económico que vivimos durante aquellos inolvidable años y a esa globalización tan manoseada y democrática, ahora son incluso hasta más pobres, si eso es posible.
Pero volvamos a la noche blanca y a París, donde ninguna mala noticia ni ningún mal talante pudieron con esa riada parisiense que se desplazaba por la ciudad bajo el paraguas de la ilusión y la cultura, y se perdía en el horizonte como diciendo: aquí estamos, no van a poder con nosotros.
Para una alemana emigrada a Francia esa visión me transportó al pasado y trajo a la memoria una historia que solía contarme mi abuela cuando yo era todavía una niña y le preguntaba por su infancia:
‘Con 11 años pasé de vivir muy bien, de estudiar en los mejores colegios a ser encerrada en un gueto.
Perdí a mis padres y a dos hermanos.
Me lo quitaron todo, menos la dignidad.
Sustituyeron lo que era rutinario en mi vida (que me dieran cariño, comer un plato de comida caliente, bañarme, leer o jugar) por todo tipo de penurias y atrocidades.
Para que esto no vuelva a pasar debes contárselo a tus hijos -me insistía-, y no debes dejar que las historias que te he contado caigan en el olvido’.
Mi abuela, como habréis podido imaginar, era judía y París le dio la oportunidad de volver a ser persona.
Nació en Bedzin, una pequeña ciudad al sur de Polonia que fue invadida por los nazis en 1939.
Toda su familia, incluida ella, fueron deportados al campo de exterminio de Auschwitz.
De eso hace ahora 73 años.
Edna, que era así como se llamaba, se sobrepuso a todo tipo de barbaridades y superó las muertes de sus padres y hermanos en la cámara de gas gracias a que parecía que todos los implicados en la Segunda Guerra Mundial (en ella murieron casi 70 millones de personas) habían aprendido la lección y dado con la fórmula con la que cicatrizar uno de los más vergonzosos episodios de la historia de la humanidad.
Es así como nació una Europa unida, pacífica y próspera por la que lucharon Adenauer, Gasperi, Churchill, Schuman o Spinelli.
Ahora, 50 peldaños más abajo tenemos a Merkel empeñada en olvidar un pasado que no da votos y pensando solo en ganar las elecciones (aunque falte un año).
La estabilidad europea (503.492.041 millones de habitantes) no entra, de momento, en sus planes.
Prefiere demonizar a los países del sur por gastadores (de productos alemanes), por poco ahorradores, por diferentes, empujándolos desde la austeridad a la necesidad que acabará por destruir sus democracias y las nuestras, porque no hay que olvidar que el hambre acabará por comerse la estabilidad social europea.
Y vuelta a empezar.
Pero como decía mi abuela:
‘Siempre habrá un paraguas francés donde resguardarnos cuando llueva’.