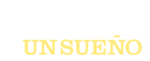Los buenos hábitos

ANDRÉS SÁNCHEZ MAGRO
Magistrado y periodista
Todos necesitamos un revulsivo de vez en cuando. Y en ocasiones un socavón en nuestra cotidianeidad como la de esta pandemia maldita. Los humanos necesitamos un parón forzoso para dejar de mirar nuestros satisfechos ombligos y valorar las cosas en su justa medida. Y aparece el tiempo de reflexión, de tirar al cesto de la ropa sucia el móvil y huir del dulce y embriagador canto de las sirenas cibernéticas cual Ulises del XXI. Es el momento de recuperar los buenos hábitos, lejos de prisas y prosas burocráticas urgentes. La charla con la familia, en especial padres e hijos, el silencio como mundo lleno de matices y contenido, la sonrisa al prójimo fuera de todo interés y cálculo, y la relativización del poder y el dinero como argumentos insustanciales en momentos de angustia y de igualdad. Sí, de igualdad en los anhelos, en los miedos, en la frágil condición del ser humano, superada esa soberbia tecnológica y de facilidad de desplazamientos a lo largo y ancho del planeta que nos lleva a considerarnos unos semidioses de cartón piedra.
Alguien escribió que la historia es una letanía y que como tal debe ser cantada y aprehendida. Pestes negras, epidemias, el tifus que asoló la Europa de la Revolución francesa, tuvieron la respuesta encarnizada de sociedades invertebradas, de una sombría extensión de los eternos bajos fondos. La actual crisis sanitaria mundial debería ser un revulsivo para extraer lo mejor de unas sociedades cultas y preparadas como nunca ha conocido la historia. Donde triunfen los buenos hábitos de la paciencia, madre de la ciencia, de la solidaridad sin adjetivos ni gastadas mochilas políticas, y donde la creatividad sea el motor de las relaciones sociales. O ese necesario respeto a las edades, en especial la sabiduría clásica de la gente mayor, la tolerancia sin cuartel a las ideas especialmente ajenas, y la comprensión a nuestro diferente, ya nunca considerado así.
Y por qué no, también una mayor sobriedad de costumbres, frente al hedonismo vacío que deja sabor de resaca diaria. Un coqueteo entre lo estoico y lo epicúreo de raíz grecolatina que nos permita vivir cada día con una necesaria rendición de cuentas de la dignidad individual. Un espejo donde olvidar a Narciso y observar la maciza virtud de la coherencia. Y, en especial poder superar el drama de las sociedades de vecinos anónimos, hoy trenzados en las charlas de los balcones, y la rutina de la soledad. La música, el café de cada día, la chanza permanente con la gente que uno se topa en el paseo de la vida, la libertad como el tesoro. El definitivo buen hábito de luchar por la libertad de cualquier congénere, desde su pensamiento a su capacidad de deambular con el sol a su espalda. •